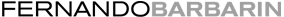F. HORMIGA
RELATOS EXTRAÍDOS DEL LIBRO “EL RABO DEL CICLÓN”
Cabo Blanco era todo, un horizonte de esperanzas para quienes, desheredados de la lluvia, emprendían el éxodo en frágiles barcos desasistidos de las mínimas seguridades: marineros hechos a golpes sobre un yunque tan sutil y descarnado como la miseria. Niños que se hicieron hombres a fuerza de gastar llantos y tragar dolencias, más fácil que la poca agua potable. Apenas sin ropas, mucho menos las adecuadas, aguantaron mares, fríos y penurias. Las manos, de trabajar cerradas en las liñas, se amoldaron a ellas y mucho costó volver a abrirlas. Saludar a uno de estos costeros, viejo o joven, era como engancharse a un garfio. Allí estaba la dureza de los callos y, tal vez muy profunda, la sensibilidad de la piel, guarecida en la memoria.
Recuerdo a los muchachos de mi edad cuando volvieron por primera vez de La Costa. La alegría de la tierra sólo podían expresarla por los ojos. Caminaban con la misma cadencia de estar a bordo y, por muy jóvenes que fueran, casi niños, disfrutaban de «la parte del guerrero»: podían fumar sin esconderse y hasta beber ron sin reparos y con mucho gesto de soportar lo que fuera. Los gustos se les fueron del juguete, teniendo aún edad para ser atraídos por ellos. Ahora la vida era otra, el horizonte distinto y los miedos habían desaparecido, momentáneamente, presionados por la alegría de estar en casa y mostrarse vivos y «hombres».
La liturgia costera se sustentaba en la redención de la tierra: que algún día las condiciones cambiaran. El estigma costoso y sacrificado parecía tener final en el sueño de todo deprimido: la justicia. Ajenos a los postulados marxistas –«hasta ahora, los filósofos se han interesado en interpretar el mundo. Ahora se trata de transformarlo»–, algunos propietarios, dueños y armadores, se enriquecían sobre la piel y el espectro del hambre de millares de personas que no sabían hacer otra cosa más que trabajar y agachar la cabeza.
No existe ninguna oda a Cabo Blanco; puede que algunas canciones, coplas improvisadas al ritmo del trabajo y las ocurrencias, bromas cantadas; pero sí habita en todo isleño el agradecimiento, porque esa costura de tierra continental con sus generosas aguas palió la miseria y el hambre.
Dicen que, cuando los lanzaroteños llegaron allá, se encontraron con que los palmeros– entre 1824 y 1846, en La Palma, se fabricaron más de 200 embarcaciones, destinadas en su mayor parte a la pesca en el continente– abandonaban la zona y que les dejaron el dicho de: «¡Ahí les queda ese huevo, échenle sal! ». Se puede explicar: es tierra generosa La Palma, verde y fecunda, sin que le falte agua ni lluvias. Por aquí, el dios de la lluvia excursionó poco y la tierra se abría como una flor pétrea incapaz de dar frutos, como no fueran raquíticos hijos de la sequía.
Algunos datos apuntan a la también significante presencia de los gomeros, sobre todo dedicados a la pesca de la langosta. Esto lo he oído abajo en Nouadhibou, y la conversación surgió después de que algún informante comentara que los más ancianos del lugar aún emplean el término «gomera» para referirse a la langosta.
Las religiones, toda la mitología, han secuestrado la heroicidad del hombre común, del individuo que cada día de su vida anda sujeto a una relación casi forzada entre los demás, el que deambula sin darse cuenta pro la tribu, sin pararse a meditar el sentido de su gregarismo y si es esa tribu la que más le conviene.
El héroe cotidiano libera pueblos, pero lo ignora ya que su conciencia está sepultada por el objetivo primero: alimentar a la familia. Cada héroe tiene su pequeña estatua construida de problemas y algunas alegrías. Algunos, con suerte, son venerados entre su misma gente.
Yo he visto a un héroe ya anciano palpar la imagen de sus hijos en una foto familiar. Todos ellos andan en tierras lejanas de América. Él ha dejado caer una lágrima e intenta hacerme creer que ha sido provocada por el humo fuerte del tabaco virginio. La foto es una de esas láminas en blanco y negro de origen que ha sido coloreada con jugo de banderitas de fiesta. Los rostros aparecen sólidos y rosados, los bigotes bien cuidados y los trajes impecables. En el plano de fondo, está el anciano, cuando algunos años menos le configuraban un tipo que ni de película; al lado de él, una hermosa mujer y, delante de los dos; en un primer plano, tres jóvenes capaces de romper el mundo.
–El más pequeño estuvo aquí el año pasado, ahora en septiembre hace un año justo. Todos están bien situados. Me trajo fotos en color, aquí están.
Y señala el hondo de una antigua caja de galletas que tiene pintada en la lata a la familia real inglesa.
La casa es oscura. Vive solo, rodeado de recuerdos.
–Ahí se sentaba siempre mi mujer, siempre estaba cosiendo.
Cuando le oigo, siento que ocupo su lugar y hago amago de levantarme.
–No, hombre, no. Me agrada que ahora alguien se siente, me trae su recuerdo.
El grabador avanza. Apenas me ha relatado nada nuevo del Rabo del Ciclón. Ha hecho algunos comentarios tristes, tal vez condicionado por su soledad.
En los barcos era normal la presencia de niños, así empezaban el aprendizaje, allí crecían y se hacían hombres. Cuando pensábamos que eran como nuestros propios hijos, sabíamos el destino que le esperaba a ellos. Una vez hice con un trozo de madera un camioncito y se lo di a uno que embarcaba con nosotros, ¡nunca más!, me dije. Aquel niño cogió entre sus manos agarrotadas el cacho de madera y lloró, lloró amargamente un llanto que nos hizo brillar los ojos y tragar nudos. Ningún cariño, por fuerte y profundo que fuera, era suficiente para aquellos muchachos: todos sabíamos que estábamos condenados a una relación angustiosa, donde el dolor era lo único que podíamos ofrecer con naturalidad.
- Categorias: Relato
- Compártelo: