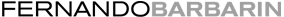MARÍA JESÚS MATEO
Lo vio en sus ojos durante aquella cena. En el momento justo en que ella posó la copa de vino sobre el mantel y aprobó con una tímida sonrisa el gusto del caldo que le acababan de servir. Bastó un instante, apenas un microsegundo, para observarla y advertir la revelación: el mismo azul zafiro de las aguas del noroeste de Madagascar justo delante de sus ojos, exactamente bordeando las pupilas de Eva. El hallazgo brotó como un fogonazo y un rubor asfixiante le invadió sin control alguno. Sudaba de pronto y sentía el nudo de la corbata atrapándole el pescuezo. No había duda, era exactamente aquella misma tonalidad azul oscura que alternaba por fragmentos en forma de astillas afiladas con tonos más claros a causa del reflejo de la luz. Era el mismo azul que se teñía en algunos puntos al verde esmeralda y a la gradación rosácea del limo de la bahía de Bombetoka, con que tanto había soñado.
Las palabras sonaron huecas en ese preciso instante y Eva interrumpió la conversación. Entendió en ese suspiro que la brecha que les separaba como a dos seres desconocidos se acababa de disipar. Gonzalo se contempló como fuera de sí, observando a vista de pájaro los ojos oceánicos de Eva. Trasladado lejos de aquel céntrico restaurante de Madrid, supo reconocer un signo en la mirada de aquella mujer, cuya fisonomía –comprendió–era en realidad un ecosistema repleto de indicios.
El cuello largo y levemente musculado al que apuntaba el amplio escote de su blusa se le presentó en ese momento como el torso de un caballito de mar, muy parecido al de aquellos de piel dorada que había visto en aguas canarias. Erecto y levemente agrietado a causa de las arrugas incipientes, Gonzalo percibió esa parte del cuerpo de Eva como una estructura ósea anillada e imaginó que la cola prensil que remataba este organismo andaba, enrollada, escondida entre sus senos.
Acariciando su cuello, observó los mechones rubios que caían sobre los hombros y creyó adivinar otra señal inequívoca. Sintió de golpe una sacudida que intentó disimular con un trago largo de vino. Enredados en su larga melena, percibió algunos cabellos con irisaciones verdosas de igual aspecto al de la posidonia mediterránea. Supuso así que de su cabeza brotaban en realidad algas, tallos subterráneos repletos de yemas, conformando una espléndida pradera, que Eva apartaba con frecuencia de su rostro en lo que era ya un gesto involuntario.
Sin disimulo, deslizó su mirada sobre la mesa y consideró otro elemento del paisaje: sus manos abiertas de dedos largos y afilados, se le aparecieron, a la sombra de la luz tenue y azafranada del local, como estrellas de mar, con tentáculos y cinco puntas, idénticas a las contempladas en el Mar de China, en las islas mayalas de Perhentian.
Había traducción para la excitación de Gonzalo en el lenguaje corporal: el pulso trémulo y el rítmico pataleo que sostenía bajo la mesa le delataban. Eva, entre tanto, se divertía. Conmovida por la escena, decidió aquella noche tomar bajo sus aguas a su postulante enamorado, que sin apenas conocer el humor de estos océanos, optó por zambullirse en las profundidades azules del mar de Eva.
A la escena del restaurante, probado bautizo de mar, le sucedieron meses de nuevas inmersiones. En cada una de ellas, Gonzalo buscó –y halló– de forma obsesiva nuevas pistas. Anzuelos en los cajones, conchas entre la ropa, sal entre las sábanas... La tierra era, de la mano de Eva, un gigantesco arrecife dominado por las fuerzas de la naturaleza. A veces, en el cine o en una sala de conciertos, sentía que el aire que respiraban se transformaba en agua salada. Se veía obligado en esos momentos a soportar la presión hidrostática a pleno pulmón, manteniendo la respiración sin ayuda de equipo alguno. Pero los esfuerzos en apnea se veían compensados con las vistas que le regalaba Eva. A su lado le sorprendían en plena calle bancos de peces que nadaban sobre tapices de coral. Se sentía flotando en una suerte de borrachera, en paraísos de colores vívidos, como el testigo privilegiado de un edén submarino rebosante de vida, cuyo espejismo, sin embargo, le impedía advertir algunos peligros del mar.
Fue una noche, durante uno de sus encuentros, cuando llegó la primera amenaza. A las puertas del teatro, donde la esperaba, contempló el cielo y lamentó su pensamiento. Una inmensa luna iluminaba la escena. A pocos metros, una veintena de personas hacía cola, y junto a ellos creyó ver una embarcación varada. Eva apareció minutos después. Desde lejos, divisó su silueta acercándose sobre una acera gris que de pronto mutó en una amplia extensión de arena mojada. Saludó a Gonzalo con un beso raquítico y pronunció un susurro abatido: “He venido para despedirme. La luna ya no se pondrá...” Él supo entonces que conocía su secreto. Y cayó en la cuenta de que las horas de marea baja habían llegado. Sin rastro de mar, la piel de Eva lucía mate y sus ojos, desérticos, parecían sofocados. Sobre la playa, descansaban fragmentos de redes, caparazones y otros restos de organismos muertos. Gonzalo se miró los pies por un instante y descubrió, ahora en su cuerpo, un nuevo signo. Resolvió de un soplo levantar la vista. Las aguas bramaban cerca. “Huyamos juntos”, dijo. Entonces, dio a Eva su mano escamada. Caminaba con dificultad. Sus pies, lobulados y gelatinosos, resbalaban sobre la arena.
- Categorias: Relato
- Compártelo: