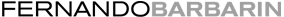MARÍA SÁNCHEZ
Cuando el mar envejece
Regresé después del temporal, cuando el mar envejece y ya no sabe a sal. Cuando se vuelve dulce como la muerte. Cuando todavía le quedan cosas por contarnos y nos devuelve lo que no le pertenece. Loco imprevisible. Suspendido en su existencia por los hilos del astro blanco ya no quería ser la marioneta de la luna, tan solo escapar de sus galernas y olvidar el arranque con el que en tantas ocasiones se había llevado la ilusión de las montañas y la esperanza de los valles. Así se hizo viejo el mar.
La bandera negra todavía se sujetaba firme y ondeaba fiel a su propósito. Esparciendo al aire las advertencias de hostilidad y divulgándolas en su oscilar al enemigo. El adversario a veces azulado, otras no. Un acopio de tantas lágrimas fosilizadas de navegantes, pescadores y bañistas. De naturaleza engañosa pero profundamente bello habría sido en otro tiempo compasivo, el recuerdo de aquel verano o un souvenir con forma de postal en los supermercados.
Extenuado, sin fuerzas para moverse y conmovido por su hazaña, recordaba los envites de la pubertad. Pero ahora esos vaivenes inesperados le encrespaban, le sacaban de quicio y le costaba encontrar el sosiego que buscaba en lo más profundo de su ser. En su genético sube y baja alcanzaba la costa y allí, sobre la playa, se vaciaba en una fracción de sus miserias salitrosas y coloreadas que se extendían en la arena hasta desaparecer. Abrazando la quiebra del tiempo que le embebía.
Ya no sentía las heridas del choque enérgico que habría sufrido al golpearse contra los acantilados. Ya no le picaban ni escocían. La calma que siguió al temporal había acampado y se quedó mecido en su arrullo inherente. Eran soles pequeños, puntos luminosos los que danzaban sin control y le atravesaban el alma con sus haces de luz. Y él se acomodaba igual que el anciano en su mecedora, en una quietud que le absorbía sin remedio.
Caminé largo tiempo junto a él. Levantando cúmulos insignificantes de arena con la punta de los dedos mientras oteaba su horizonte gastado, sin darme cuenta de que me observaba con su vastedad añil y turbadora. Nos quedamos tan cerca que podíamos rozarnos y sin embargo retrocedió. Le había desaparecido ese ímpetu de la inexperiencia adolescente junto a los espumarajos de rebeldía con los que, cuando me mojaba, se precipitaba en su huida repitiéndolo obstinadamente; una y otra vez.
Mantuvimos nuestras miradas, en la perspectiva que supera el horizonte conocido, mientras la bandera caía debilitada sobre el mástil. Pero, ¿para qué tanto mar? si la constancia de una gota bastaba para taladrar el más hermético de los corazones. Y él, con su reincidencia natural e incisiva, seguía marcando cada movimiento que dilataba con la destreza y el hábito de quien ha hecho algo tantas veces. ¿Acaso era yo más irresistible que la luna? ¿O todo era fruto de la imantación que posee la longevidad con la que los ancianos se conquistan?
Había pues envejecido yo también. Y es que nadie puede escapar al contacto del agua con la tierra que moldea sinfín las ánforas y las vasijas de lo que somos. Ensimismada, todo sucedió sin apenas darme cuenta, sin titubear lo más mínimo y con la frescura de la veteranía se acercó y humedeció mis pies. Ya no retrocedió más. Pero todavía recuerdo el bamboleo vertiginoso con el que me embelesaba, o era yo quizás quien ahondaba hasta sus profundidades.
Así, en un baño de encantamientos y tal y como se ganan las batallas, él había conquistado una vez más cada uno de mis pliegues y a pesar de todo, ¿qué sabía yo del mar? sino que cuando envejece ya no sabe a sal.
- Categorias: Relato
- Compártelo: