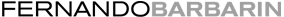RAFAEL–JOSÉ DÍAZ II
“MESA DEL MAR”
Cómo puede estar bañándose allá abajo, en esa piscina junto a un mar tan violento, si las olas parece que fueran a tragarse los tetrápodos de hormigón, los espolones, los hoteles, el paseo y hasta la propia piscina con su confiado bañista. Esto me dijo mi amigo cuando aparcamos el coche en la última calle de la localidad. Mesa del Mar era una especie de balneario primitivo en la costa norte de la isla, la de mar más abierto, casi impracticable para el baño, como ofrecido en una de esas mesas siempre inestables, cojas, de las que las copas y los platos no hacían sino caerse y estrellarse contra el suelo. Desde la calle en la que estábamos, suspendida en pendiente sobre los dos hoteles, la piscina natural y el pequeño paseo que habían construido hacía poco, podía verse todo aquel panorama amenazado por el mar. Las olas, en efecto, se levantaban a una altura aterradora, y parecía un atrevimiento el mero hecho de haber construido allí hoteles o cualquier otra infraestructura turística. Yo recordaba una imagen imborrable de mi infancia en aquel lugar: la pista de tenis que una mañana, al levantarnos, vimos desde el balconcito del estudio mordida por uno de sus costados como por la mandíbula de un pez gigantesco, un tiburón prehistórico que hubiera sobrevivido en estas costas y que sólo se manifestara en esa depredación a gran escala: no arrancando piernas o brazos a bañistas despistados en playas californianas, sino apoderándose de un bocado de buena parte de una pista de tenis, casi como jugando o divirtiéndose. De que aquella instalación hubiera durado tan poco había tenido la culpa el mar, claro, además de la poca previsión o la ambiciosa ingenuidad de los constructores del hotel. Había ocurrido tras una noche tempestuosa en la que mi madre, que sufría ya entonces el mismo insomnio que yo heredaría de ella más tarde, apenas pudo dormir. No sé si pertenecen a aquella noche o a otras de la misma época los recuerdos que conservo de fragores marinos, resoplidos causados por el mar al retirarse, embates de olas contra los muros sobre los que se levantaban nuestros apartamentos adosados al hotel. Desde niño pensé que aquella era una costa diabólica, en la que parecían habitar por las noches monstruos marinos cuyas gargantas competían en intensidad sonora con el mar, una costa de la muerte, como de hecho lo comprobaríamos más tarde en nuestro recorrido por el paseo que bordeaba la playa al ver una cruz rodeada de flores de papel en la que habían enmarcado la fotografía de un joven moreno de penetrante mirada. Pero adelantaría acontecimientos si hablara ahora de esa cruz. Antes debería decir que aquel bañista proseguía sus temerarias brazadas en la piscina mientras nosotros bajábamos la calle hasta el paseo nuevo. Lo único que permanecía como yo lo recordaba era la mole del hotel, que parecía abandonado, algunos edificios aledaños, entre otros el bloque de apartamentos adosado al hotel, en donde mis padres tuvieron durante algunos años un estudio, y una de las dos piscinas que había entonces: la otra también había desaparecido, atacada por el mar o por sus monstruos. En la zona en la que se encontraba la pista de tenis y un pequeño parque de columpios oxidados estaban ahora el aparcamiento y el paseo junto a la piscina. Unas pocas personas, entre ellas una pareja extranjera, una familia con sus neveras portátiles y una pareja abstraída en la lectura de periódicos, ocupaban las terrazas de madera que se habían construido a modo de solarium junto a la piscina. El único bañista estaba ahora en el lado del mar, por donde entraba a chorros un agua que lo duchaba y lo hacía hundirse un instante hasta que poco después reaparecía sonriente. Debía de tener unos veinticinco años, y probablemente era suya la toalla que vimos a unos metros de la pareja de lectores. El paseo se prolongaba hasta el final de la piscina, junto a los tetrápodos que nos protegían de la furia blanca del océano, y tuvimos que detenernos unos metros antes del final para no acabar empapados o incluso rodando por las rocas en un golpe de mar. Recordé días de bonanza en los que mi hermana y yo, y a veces incluso algunos amigos que venían de la ciudad a visitarnos, nos bañábamos bajo la estricta vigilancia de nuestros padres, en mar abierto: bajábamos por una escalerilla de hierro soldada a la roca y nos dejábamos caer en unas aguas que, a pesar de la bonanza, nos acogían con una fuerza y una elasticidad que nos cargaban de energía hasta la hora de dormir. Los baños en la piscina los recuerdo menos: un verano aparecieron aguavivas y a partir de entonces los evité siempre que pude. Prefería el mar, aunque no era frecuente que nos permitieran bañarnos en él. Cuánto corrimos por el borde de la piscina, iba pensando mientras regresábamos hacia la base del hotel, cómo nos deslizábamos mojados unos sobre otros en una fiesta perpetua bendecida por el sol, con qué nerviosismo ya nunca recobrado esperábamos la llegada de nuestros amigos algún sábado. Todo era ya irrecuperable, pero se filtraba por los pasadizos del tiempo hasta aquellos instantes en que caminaba junto a él, junto a mi nuevo amigo, y mis palabras intentaban transmitirle algo, aunque fuera un pálido reflejo, de aquella emoción de la infancia, de los juegos que entonces colmaban nuestros días, y le decía incluso que tal vez aquellos ritos y obsesiones tenían más sentido que los actuales, que la mayoría de los actuales. Pero aquel tiempo existió para llegar a este, me respondió él con un tono entre inquisitivo y melancólico. Yo me quedé callado sin saber muy bien qué responderle, o si tenía algún sentido seguir hablando de lo irrecuperable. Había que atreverse a mirar de frente lo que nos rodeaba, tomar el paseo que bordeaba el hotel hasta la playa, pasar junto a los pescadores que nada sabían de monstruos marinos o fantasmas del pasado, detenerse sobre todo a admirar a uno de ellos, sentado sobre un muelle y extasiado en la conjunción entre su vigoroso cuerpo, la flexible caña de pescar y la marea alocada bajo sus pies. El paseo desembocaba en una playa de arena negra volcánica y continuaba por la costa en dirección oeste. Después de la playa ya sólo había rocas inhóspitas y apenas nos encontramos con gente en el paseo. Fue allí donde descubrimos la cruz de la que hablé, y el mar que había devorado a aquel joven de mirada penetrante ni siquiera callaba arrepentido, sino que bramaba y aullaba y rugía frente a aquellos ojos que seguían mirándolo ya fijos para siempre. A mitad del acantilado, en una pequeña atalaya natural, se levantaban las ruinas de un castillo de estilo falsamente gótico que había pertenecido, según se creía, a la familia del mayor pintor que han dado estas islas. Al final del paseo nos detuvimos: nuestro calzado no era el más apropiado para continuar caminando sobre rocas y callaos. Hubiera deseado intentar de nuevo el ascenso, abortado hace años a causa de mi vértigo, hasta la otra playa, solitaria e inmensa, a la que siempre he querido ir. Lo dejaría para otro momento. No es tan malo dejarle a la vida resquicios para nuestros sueños. Ahora simplemente regresaríamos, pasaríamos por el túnel que acorta el camino hasta el hotel, nos sentaríamos en la terraza del único bar del lugar y hablaríamos del presente, de nuestros proyectos inmediatos, del regreso a la otra isla donde vivíamos, sin pensar ni un solo instante en el pasado.
- Categorias: Relato
- Compártelo: