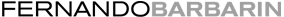ROSA BRITO
“Y_tú”
¿Y tú?, ¿hablas con el mar? –me preguntó–. A mi las olas me cuentan cosas.
Hubo un tiempo, cuando la conocí, que me decía que se ponía en la oreja una caracola para escuchar el mar y sentirlo más cerca. Se tumbaba en su edredón azul oscuro y cerraba los ojos. En aquella habitación interior apenas se escuchaba el ruido de la ciudad acelerada que rodeaba su casa. Entonces, cuando sólo unos pocos rayos de sol conseguían esquivar las tablitas de la persiana para adornar su cuerpo y las paredes a rayas con luces y sombras, estiraba la mano hasta el suelo y cogía la caracola. Era una caracola grande. La espiral era bastante mayor que el puño de una mano y desde el labio salían siete prolongaciones del grueso de un dedo, torcidas en forma de arco, todas hacia el mismo sentido excepto la última. No era muy colorida, predominaban los blancos crudos y cremas con un moteado entre marrones claros y naranjas. Cuando se la ponía sobre la oreja le tapaba también casi todo el cachete. No sabía cómo se llamaba o a qué especie pertenecía y tampoco de dónde venía. Sólo que contenía el mar. Para ella era suficiente. Se la habían regalado para eso, alguien que sabía cuanto echaba de menos el mar. Hace poco me contó que los expertos la denominan Lambis Truncata, y su orígen es indopacífico. Hoy forma un lugar importante en su pequeña colección de conchas.
Eso era cierto, por aquel entonces vivía bastante lejos del mar y lo añoraba demasiado. Ese sonido, unos cuantos trozos de coral y algún callao sobre su escritorio eran sus pequeños tesoros.
Sonaba como cuando se escucha el mar de lejos, no se oía romper cada ola, sino todas a la vez, un rumor lejano y constante, suave. Era su mejor nana, un sonido que la mecía y dejaba soñar despierta.
Soñaba que andaba por la playa, por la orilla, donde las olas rompían y el mar dejaba cosas. Le gustaba ver lo que traía el mar, sobre todo después de tormentas fuertes. Encontraba de todo, encontraba basura, encontraba cosas.
Botellas vacías, todas sin mensaje, seguramente querían callar su historia. Nunca les preguntó. Encontraba trozos de redes y cabos, enredados, repletos de restos de vida. Llenos de nada. Desprendían un olor inconfundible. Restos de barcos que en algún momento se atrevieron a hacerse a la mar y nunca llegaron enteros a la orilla. Su historia fue el naufragio. Algunas de estas tablas decoran rincones de su casa, como marineros mudos que quieren y no pueden hablar. Las olas cuentan cosas. También encontraba zapatos y ropas hechas guijarros, seguramente de las gentes que algún día quisieron cruzar el mar buscando otro mundo. Su mundo se lo quedó el mar. El mar cuenta cosas, las olas cuentan cosas. Flores marchitas tras el día de los difuntos, un recuerdo, un saludo a quien el mar quiso llevarse, un adiós, un hasta siempre. Las olas cuentan cosas. También encontraba conchas, las cogía para su colección.
El día que me preguntó si yo hablaba con el mar estábamos en la playa, caminábamos en silencio. Ella tenía bajo los brazos unos cuantos trozos de madera y un par de conchas rotas. Nunca se iba sin nada. Ante esa pregunta me quedé muda, seguí andando, junto a ella, en silencio, mirando al suelo. ¿Nos sentamos un rato? –me preguntó–, y mientras mirábamos al mar, sacó un papel de su bolsillo. Estaba doblado y parecía que se había quedado en remojo un tiempo considerable. Había letras en él, palabras, con la tinta desdibujada pero legible aún. Sin más, comenzó a leer:
Hoy,
que ya soy mas aire que persona,
me puedo dejar caer,
sin temor al daño,
sin temor a ser…
Ya no soy nada,
ni aire ni viento;
me deshice,
y tampoco el tiempo me verá pasar.
Hoy,
hoy sólo soy pensamiento.
Escondido,
prefiero no verte
a verte y ver que no miras.
Como el agua,
hoy,
prefiero fluir inerte.
Inerte,
inerte como el agua donde nació la vida,
para volver a ella y renacer,
convertida,
en algo que nunca he sido,
árbol, sal, viento,
tierra, mar, vida.
A continuación, tras un breve silencio, me dijo: –ya no quiero escuchar más a las olas, hoy, quiero ser una de ellas.– Por eso, cuando
- Categorias: Relato
- Compártelo: